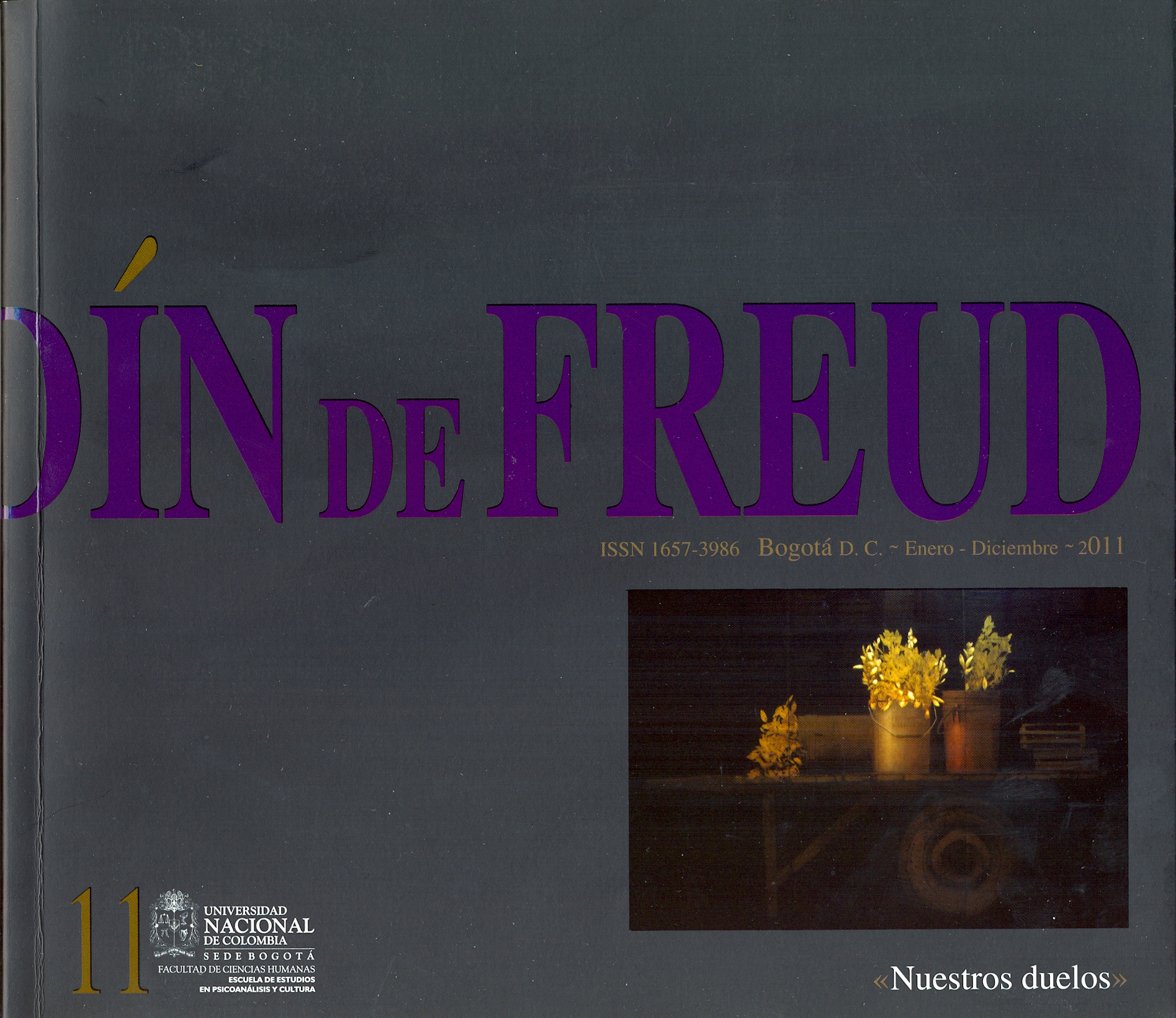El duelo: una apuesta por la vida
The duel: a bet for life
Le duel: un pari par la vie
Palabras clave:
duelo, sujeto, verdad, dolor, segunda muerte, vida (es)mourning, subject, truth, pain, second death, life (en)
euil, sujet, vérité, douleur, seconde mort, vie (fr)
On the basis of the story “Sin nombres, sin rostros ni rastros” by Jorge Eliécer Pardo, this paper analyzes the implications of the subject’s position regarding death for the dynamics of mourning, and examines how such a position determines the subject’s relation with to life. The article, which relates all of these aspects to Colombian reality, shows that a place of dignity for the living depends on the possibility of ensuring such a place for the dead.
C’est à partir de l’histoire Sin nombres, sin rostros ni rastros de Jorge Eliécer Pardo, que l’article analyse les implications de la position du sujet face à la mort dans la dynamique du deuil, et se demande comment une telle position détermine, à son tour, la relation du sujet à la vie. L’article montre comment une place de dignité pour les vivants tient au fait d’assurer une place pour les morts. La réalité colombienne en est invoquée.
El duelo: una apuesta por la vida
Jorge Alberto Rodríguez Guerrero*
Fundación Aedificare, Bogotá, Colombia
* e-mail: clavesdelguerrero@yahoo.com
El duelo: una apuesta por la vida
Resumen
A partir del cuento Sin nombres, sin rostros ni rastros, de Jorge Eliécer Pardo, el texto analiza las implicaciones que tiene la posición del sujeto ante la muerte en la dinámica del duelo e indaga cómo dicha posición determina, a su vez, la relación del sujeto con la vida. Se muestra cómo un lugar de dignidad para los vivos depende de que este sea asegurado para los muertos. Se hace una relación con la realidad colombiana.
Palabras clave: duelo, sujeto, verdad, dolor, segunda muerte, vida.
Le deuil: un pari pour la vie
Résumé
C’est à partir de l’histoire Sin nombres, sin rostros ni rastros de Jorge Eliécer Pardo, que l’article analyse les implications de la position du sujet face à la mort dans la dynamique du deuil, et se demande comment une telle position détermine, à son tour, la relation du sujet à la vie. L’article montre comment une place de dignité pour les vivants tient au fait d’assurer une place pour les morts. La réalité colombienne en est invoquée.
Mots-clés: deuil, sujet, vérité, douleur, seconde mort, vie.
Mourning: a commitment to life
Abstract
On the basis of the story “Sin nombres, sin rostros ni rastros” by Jorge Eliécer Pardo, this paper analyzes the implications of the subject’s position regarding death for the dynamics of mourning, and examines how such a position determines the subject’s relation with to life. The article, which relates all of these aspects to Colombian reality, shows that a place of dignity for the living depends on the possibility of ensuring such a place for the dead.
Keywords: mourning, subject, truth, pain, second death, life.
A Oriana Navarrete
“No es la muerte lo que derrumba con su hachazo —fuerte así es el hombre—, sino el turbio espejo que nos tiende, si su mercurio muestra tetanizada de dolor y miedo una cara deforme o el remedo de una cara —un borrón— eso es la nuestra devuelta a su verdad por la guadaña”.
Severo Sarduy
En una comarca colombiana…
Comencemos dando la bienvenida al cuento “Sin nombres, sin rostros ni rastros”, de Jorge Eliécer Pardo, texto ganador del Concurso de Cuento sobre Desaparición Forzada sin Rastro1. Bienvenido no solo porque logra escribir el dolor y el horror con sus recursos poéticos, sino porque este escrito contiene en sus líneas una lectura acerca de la relación que nuestro pueblo ha sostenido con sus muertos.
El relato nos presenta un puerto cualquiera en Colombia en el que a diario las mujeres salen al río a recoger los cadáveres que trae la corriente para adoptarlos como suyos. Ellas les dan sepultura a estos muertos y les ofrecen oraciones y flores para que “ayuden a seguir vivos” a los habitantes de ese pueblo. Todas las mujeres en este puerto han perdido a alguien a causa de la desaparición forzada. Los uniformados han arrojado al río los cuerpos despedazados de sus jóvenes, esposos y padres pero ellas confían en que otros, más abajo, en otros puertos, los tomen a su vez como suyos en reemplazo de sus familiares y les den la sepultura que ellas dan a quienes recogen.
1. Jorge Eliécer Pardo, “Sin nombres, sin rostros ni rastros”, en Revista Número 58 (2008). El concurso en mención fue convocado por la Fundación Dos Mundos, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Defensoría del Pueblo
A los que bajan descuartizados los pescadores “los arrastran a la playa para recomponerlos” y con aguja y cáñamo logran conformar cuerpos completos para no dar sepultura a una cabeza o a un cuerpo solo. Quien nos transmite el relato espera que, aquellos a quienes recogen para darles los honores que no les dieron cuando los fusilaron, sean los últimos de la guerra y se asombra al ver en sus ojos la mirada de terror que aún refleja a los hombres armados dispuestos todavía a matar. En un principio estos eran enterrados como NN, pero cuando ya nadie los reclama, sus dueños, quienes los han adoptado, les dan un nombre acorde a sus muertos queridos, “es como un nacimiento al revés”. Estas mujeres, que rescatan del olvido a aquellos que iban a la deriva por el río, entregan los recuperados a las viudas errantes y reciben encargos de búsqueda. Esto lo hacen seguras de que otras redimirán a los suyos que, aunque con sus cuerpos recompuestos con partes de otros cuerpos, no dejarán de ser los hombres que ellas amaban.
El esfuerzo de las mujeres en este puerto es salvar del olvido absoluto a estos cuerpos errantes, ofrecerles la posibilidad de un duelo así sea prestado, rescatándolos de esa zona en la que se ha convertido el río. Ahora este es un espacio que no es de vida ni de muerte porque quienes vagan por allí carecen por completo de una escritura de su paso. Una de ellas espera que llegue un hombre bueno y trabajador para poder “hacerle los honores que no le dieron cuando lo fusilaron”2, mientras sus hermanas tiran las atarrayas. Los honores que esta comunidad brinda a los que en otros lugares quedan como NN, van desde la restitución del cuerpo y el nombre, hasta los ritos en que son despedidos entre promesas y relatos de novias, esposas y madres. Luego, les regalan flores y rosarios y los lunes se reúnen en un rezo colectivo.
Esta comunidad sabe con certeza de la insistencia de todo sujeto por inscribir su historia en el campo del Otro, por hacer reconocer su vida, su transcurrir en el tiempo como escritura en la dimensión de lo simbólico, “a través de las desgracias, de los azotes de la vida, de las indicaciones exigidas de que el Otro reconoce el pasaje del sujeto”3. Lo simbólico es ese registro que salva al sujeto de la anulación como objeto del semejante y lo llama a la ex-sistencia. El lenguaje “escande todo lo que pasa en el movimiento de la vida”4 y fuera de ese registro, el sujeto ni siquiera podría ser concebido.
Esa escritura en lo simbólico que labra el sujeto a través de su historia es preservada como huella tras su muerte por el acto de los funerales. Estos aseguran la inscripción de su paso en el único registro en el que la memoria puede ser inscrita y transmitida. Esta dimensión de la sepultura es subrayada por Lacan al afirmar que no se “trata de terminar con un hombre como con un perro”, en tanto el ser de aquel que ha vivido y ha sido ubicado mediante un nombre “no podría ser así, desprendido de todo lo que transmitió como bien y como mal, como destino, como consecuencias para los otros y como sentimientos por él mismo”5
2. Ibíd., 10.
3. Néstor Braunstein, Goce (México: Siglo xxi, 1995), 39.
4. Jacques Lacan, El seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis (Barcelona: Paidós, 1988), 335.
5. Ibíd.
Ahora bien, cuando no es posible la inscripción de la huella de aquel que ha partido, este queda conminado a permanecer en un cierto límite sin lograr arribar a un lugar desde donde permita, a su vez, continuar la vida a sus dolientes. Ese límite, designado por Lacan como el de la segunda muerte, es señalado en su comentario de Antígona de Sófocles a propósito de la condena a que había sido sometido Polinice cuando Creonte ordena que su cuerpo permanezca sin sepultura y quede como simple desecho a merced de las aves de rapiña. Articulemos lo que concierne a ese límite con más detalle.
El límite de la segunda muerte es introducido por Lacan como el punto en el que se sostiene el pensamiento sádico y nos lo ilustra a través del fantasma fundamental de Sade. En este, los tormentos no son infligidos al otro para llevarlo al punto de su aniquilamiento, de su muerte. Al contrario, el objeto de los tormentos debe ser el soporte de un sufrimiento indefinido. En ese libreto, el sujeto “desprende un doble de sí mismo al que vuelve inaccesible al anonadamiento”6 para dejarlo suspendido en un dolor interminable. El sufrimiento es producido allí “como un estasis que afirma que lo que es no puede volver a la nada de la que surgió”7.
La imagen paradigmática de ese límite en el cristianismo es la imagen de la crucifixión, que Lacan no duda en llamar “apoteosis del sadismo” en tanto divinización de todo lo que queda en el campo de la segunda muerte, “de ese límite en el que el ser subsiste en el sufrimiento”8. Ese Cristo sobre la cruz no se encuentra ciertamente en el campo de los vivos, pero tampoco en el de los muertos pues su dolor no termina. Este mismo límite es el que señala Antígona cuando se entera de que ha sido condenada por Creonte a ser encerrada viva en una tumba:
¡Sed vosotros al menos testigos de cómo sin ser llorada por mis amigos y en nombre de qué nuevas leyes me dirijo hacia el calabozo bajo tierra que me servirá de insólita tumba! ¡Ay qué desgraciada soy! ¡No habitaré ni entre los hombres ni entre las sombras, y no seré ni de los vivos ni de los muertos!9
Su vida transcurre en el terreno de la muerte de forma anticipada. Ella ocupa el lugar en el que vida y muerte se confunden.
6. Ibíd., 313.
7. Ibíd.
8. Ibíd.
9. Sófocles, “Antígona”, en Dramas y tragedias (Barcelona: Editorial Iberia, 1959), 123.
Entonces, un muerto puede quedar vagando en ese límite si no ha sido posible una escritura de su paso en el mismo registro donde luchó por labrar una historia, al igual que un vivo, si por alguna razón es sustraído, como Antígona, del espacio de la vida. Más aún, la tragedia de Antígona nos muestra que cuando no ha sido posible el registro de la huella de aquel que ha muerto, encontramos como correlato a alguien que termina atrapado en esa zona intersticial que no es vida ni muerte. El duelo de Polinice queda suspendido, su cuerpo abandonado como desecho y no se hacen esperar los efectos de la muerte que irrumpe en el campo de la vida. Las cosas hubiesen sido diferentes, nos dice Lacan, si el cuerpo social hubiese tomado a su cargo el dar los honores fúnebres a Polinice, pero la comunidad se rehúsa a ello y no tardan en manifestarse los efectos de la segunda muerte.
Las mujeres del puerto reflejan saber muy bien todo esto. Cuando ellas cosen una cabeza a un tronco solo, lo hacen con “puntadas pequeñas para que no las noten los que quieren volver a matarlos si los encuentran de nuevo”10 y hacen sus ofrendas para poder seguir viviendo. Ellas nos dicen que el río les “entrega los muertos para no perder la esperanza” porque entienden que al darles sepultura se aferran “a la vida que crece en los niños que no han podido salir del puerto”11.
¿Qué posibilita a las mujeres de este puerto el darse a la tarea de luchar por la vida intentando salvar a los desaparecidos de la guerra del destino de la segunda muerte? Ellas, a pesar del miedo, pueden ver la mirada de terror en las pupilas de los muertos que reflejan aún a sus asesinos. A los aterrorizados les tienen más amor y consideración por lo que tuvieron que pasar enfrentados a las motosierras, las metralletas o los cilindros bomba12. El dolor de aquellos que encuentran les produce respeto. Esto implica una determinada posición de estas mujeres respecto a la realidad de este puerto y de su país, una posición que salva al sujeto en duelo del entramado de la muerte y le da la posibilidad de una salida diferente a quedar conminado en un campo incierto restituyendo su dignidad ante el Otro. Pero para poder articular mejor esta posición particular y ver con más claridad la dinámica a la que nos hemos referido en el duelo, hemos de visitar dos ciudades algo distantes en el tiempo.
Tebas
La tragedia que nos narra Sófocles en Edipo Rey13 es la historia de los efectos devastadores que acarrea para una ciudad un duelo que ha quedado suspendido. Ya ha sido resaltado en el psicoanálisis el incesto allí, pero esta historia es también la de una ciudad y un hombre en particular en relación con la muerte. Tebas “no puede levantar la cabeza del abismo mortífero en que está sumida”14. Está llena, de toda clase de pestes, “agotada por la esterilidad y arruinada por el abandono de los dioses”15.
10. Pardo, “Sin nombres, sin rostro ni rastros”, 10.
11. Ibíd., 12.
12. Ibíd., 11.
13. Sófocles, “Edipo Rey”, en Dramas y tragedias.
14. Ibíd., 6.
15. Ibíd., 11.
Hay un pueblo que suplica a su rey Edipo que lo salve de su infortunio. Él envía un emisario al oráculo de Delfos, el mismo que profetizó mucho antes su destino y el Otro de los oráculos responde que es a raíz de un muerto insepulto, de una verdad que ha sido desconocida por completo, que Tebas se halla en tal estado. El crimen quedó impune pues el rey fue sustituido pero jamás hallada la verdad acerca de su muerte, sobre la que flota aún un manto de ignorancia que se impone remover para salvar la ciudad de su estado de desolación. Es necesario que se descubra la verdad para que cesen los estragos, que son la señal de que ese muerto está muy presente, y es a la búsqueda de esa verdad que se lanza Edipo y su recorrido es la tragedia misma.
Edipo, resuelto a no dejar perecer la ciudad a causa del silencio llama a Tiresias, quien le señala que él ignora la abyección en que vive: “No ves la desgracia que se cierne sobre ti, ni ves en qué lugar habitas, ni con quién convives. ¿Sabes de quién desciendes?”16. Él no ve y recibe de boca de un ciego toda la verdad de un solo golpe ya a la entrada de la obra. En adelante, la historia es el caminar de Edipo hacia su verdad. Esta reside inicialmente en Tiresias, el ciego, es exterior a Edipo, para al final ser, él mismo, quien se reconoce allí, revienta sus ojos no para dejar de ver, sino para reconocer su goce: “Ninguna otra mano sino la mía ha reventado mis ojos”17, dirá al final.
En el momento en que está por revelarse el misterio de la muerte de Layo nos son mostradas dos posiciones opuestas frente a la verdad. “¡Estalle lo que quiera! En cuanto a mí, persisto en querer saber...”18. Edipo encarna a lo largo de toda la tragedia una pasión: “Sófocles nos lo muestra encarnizado en su propia pérdida por su obstinación en querer resolver un enigma, por querer la verdad”19.
Esta posición es opuesta a la de Yocasta. Ella sabe antes que Edipo, pero ante el horror que ello le causa se aparta: “En nombre de todos los dioses, si tienes por tu vida alguna preocupación abandona esas investigaciones [...] sin embargo créeme no hagas nada por saber”20. Si Yocasta termina su aparición en la obra y su propia vida suplicando que su hijo no sepa quién es, es porque esto la mantenía a ella misma ignorante. Su pasión por la ignorancia la ha llevado al extremo de la muerte.
Esta diferencia de posiciones respecto a la verdad fue resaltada por Lacan señalando que si bien Edipo no sabía de qué gozaba él, se puede plantear la pregunta de si Yocasta lo sabía, e incluso, “por qué no, de si una buena parte de su goce no residía en dejar a Edipo ignorarlo. ¿Qué parte del goce de Yocasta corresponde a que ella deje a Edipo en la ignorancia?”21. Esta misma pregunta se la formula el coro al final de la tragedia: “Cómo los surcos fecundados por el padre pudieron aguantarte tanto tiempo en silencio”22. Hay entonces un silencio mortífero en torno al crimen de Layo que hace que ese muerto continúe insepulto y hay un silencio que ha llevado a la muerte a Yocasta.
16. Ibíd., 16.
17. Ibíd., 44.
18. Ibíd., 34.
19. Lacan, El seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis, 327.
20. Sófocles, “Edipo Rey”, en Dramas y tragedias, 33.
21. Jacques Lacan, La lógica del fantasma, citado en Braunstein, Goce, 40.
22. Sófocles, “Edipo Rey”, en Dramas y tragedias, 38.
23. Lacan, El seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis, 318
Lacan señalaba la tragedia como el derrumbe del castillo de naipes en el que el héroe y todo lo que lo rodea se sitúan en relación con un punto23. En el caso de Edipo, la tragedia es el encuentro de un sujeto con su verdad y la precipitación hacia su acto. La posición particular que elige Edipo moldea su fin. Él revienta sus ojos, deja una parte de sí y después de este acto continúa su vida errante, ciego como Tiresias, quien portaba la verdad al comenzar la obra. Yocasta, en otro extremo, elige la muerte antes que reconocer la verdad.
Macondo
Cuando estalla la huelga en las plantaciones de banano en Macondo se nos dice que han iniciado “los acontecimientos que habían de darle el golpe mortal”24 a este pueblo. Los trabajadores que se congregaron en la plaza central luego de muchos intentos porque fuesen reconocidas sus luchas, ya habitaban en ese espacio de la inexistencia producto de la imposibilidad de su inscripción en el campo del Otro. El pliego de peticiones que redactaron los obreros pasó mucho tiempo estancado, sin que pudiese ser notificado oficialmente a causa de las artimañas legales y, cuando llevados por el hartazgo recurrieron a los tribunales supremos, se “estableció por fallo y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores”25. Ya desde ese momento su vida carecía de inscripción para el mundo de los vivos.
Después de la masacre, los trabajadores continuaron en ese mismo espacio incierto ya que no hay ningún registro de su paso y nada pasó pues “no hubo muertos”. Esa fue la versión oficial “repetida y machacada” y la única verdad para las siguientes generaciones: “En Macondo no ha pasado nada ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”26. Así respondían las autoridades a los parientes de los jefes sindicales que iban siendo exterminados uno a uno.
En adelante todo se cubre con los efectos de la presencia de aquellos cuya muerte fue negada. Sobrevino el diluvio, “convocado por el señor Brown”27 el mismo día de la masacre. La lluvia fue la forma que tomó la muerte28 que de manera voraz arremetió por más de cuatro años. Es un diluvio que trae consigo muerte y destrucción a Macondo. Cuando este finaliza, el pueblo queda en ruinas y los pantanos en que se convirtieron las calles se ven cubiertos con los cadáveres de los animales que arrastraba el agua. La vida entre tanto transcurre para sus habitantes entre la ausencia de cualquier apetito pasional y un tedio como el de los tiempos del insomnio y el olvido de la muerte.
Ese estado de desolación es también el reflejo del interior de los personajes. José Arcadio Segundo había vivido siempre con el miedo a ser enterrado vivo y así terminó, encerrado en el cuarto de Melquíades en medio de la soledad más radical y el olvido por parte del resto de la familia. Cuando su hermano y luego Úrsula entran a ese cuarto son agredidos por la pestilencia y lo encuentran “devorado por la pelambre” e “iluminado por un resplandor seráfico”, acosado por el terror que le producía el tren cargado de muertos que partía todas las tardes hacia el mar29 de forma incesante.
24. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (Bogotá: Oveja Negra, 1992), 247. 25. Ibíd., 254.
26. Ibíd., 261.
27. Ibíd., 265.
28. Elizabeth Ramos Medina, La muerte en las obras de García Márquez (Ann Arbor: University Microfilms, 1983), 62.
29. Ibíd., 383.
La muerte de los trabajadores masacrados no tiene ningún registro y en adelante esta irrumpe en el dominio de la vida con toda su voracidad. La verdad oficial según la cual no hubo muertos era incesantemente repetida por los habitantes de Macondo desde el día posterior a la masacre y entre tanto la vida en el pueblo transcurría en el límite de la segunda muerte, entre la destrucción, el tedio y el olvido. Mientras los lutos quedan suspendidos, el pueblo es devastado30 por la presencia de aquella que se esforzaban en negar.
Lo que observamos en los acontecimientos en estas dos ciudades es que la posición que hallamos en el duelo respecto a reconocer o no la inscripción de la muerte y la verdad allí implicada, determina la relación con la vida de quienes están en juego. José Arcadio Segundo termina enterrado en vida en un espacio sin tiempo mientras Macondo nos es descrito de una forma que recuerda la imagen que señalábamos a propósito del fantasma sádico en tanto su “aniquilamiento no se consumaba porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto pero sin acabar de acabarse jamás”31.
Tebas, por otra parte, se encuentra en el mismo límite en que la alternación de la vida y la muerte se halla estancada. A la esterilidad de la tierra que arruina cosechas y rebaños se suma allí la esterilidad de las mujeres que hace del país, antes numeroso, un pueblo fantasma donde “sin piedad los cadáveres quedaban tendidos en tierra sin ser llorados sembrando y propagando el contagio”32.
De regreso al puerto
Nos habíamos preguntado entonces, qué da la posibilidad, a mujeres del puerto, de darse a la tarea de luchar por la vida intentando salvar de la otra muerte a los cuerpos que trae el río. Ellas, además de saber que dar un registro de su paso a aquellos muertos es la expresión de su amor a la vida, tienen los ojos bien abiertos a la realidad que vive su pueblo a causa de la guerra y la muerte. Ellas pueden ver el terror en la mirada de quienes encuentran y, a pesar del miedo que les producen aquellos que se ven reflejados, no abandonan su tarea. Es más, el dolor, que deja una mueca indeleble en el cadáver les “hace respetar más al sacrificado”33.
La realidad que ellas no evaden es el dolor del otro, el terror en el que han quedado suspendidos aquellos que recogen. Estas mujeres pueden escuchar los llantos de las viudas errantes “como nuevos fantasmas detrás de sus maridos”34 y llorar con devoción junto a ellas cuando encuentran el cuerpo. Esta posibilidad de compartir la angustia y el dolor afirma un lazo con el otro porque su duelo importa. Ellas reciben la foto de quienes son buscados porque les duele también la incertidumbre de aquellas que igualmente han perdido a un ser querido. Es por este mismo sentido de colectivo que crean con su tarea que ellas pueden esperar que seguramente su esposo o su hijo “sean redimidos por otra madre desconsolada”35 en otro puerto más abajo.
30. Mario Bernardo Figueroa, “Carta al coronel que no tiene quien le escriba”, Desde el Jardín de Freud 1 (2001).
31. García Márquez, Cien años de soledad, 337.
32. Sófocles, “Edipo Rey”, en Dramas y tragedias, 10.
33. Pardo, “Sin nombres, sin rostros ni rastros”, 11.
34. Ibíd., 11.
35. Ibíd., 12.
36. Claudia Zapata, “De la posición femenina y la concertación”, Desde el Jardín de Freud 4 (2004): 205.
Ellas se resisten a la indiferencia que “se revela como un método eficaz para aislar el dolor de la ciudad”36 y a seguir transcurriendo en esa zona devastadora que no hace límite entre la vida y la muerte. Ellas no solamente se niegan a esa indiferencia, sino que hacen suya la tragedia del otro.
No es gratuito que sea de ellas de quien nos hable el texto, ya que esta tarea solo es pensable desde una lógica femenina en tanto son ellas quienes, como Antígona, pueden subvertir la lógica de la guerra basada en la competencia, el poder y el desconocimiento absoluto de la diferencia. Son ellas las que claman por un lugar digno para aquellos a quienes el Otro implacable condena como a Polinices a carecer de sepultura.
En un carrusel
A Puerto Berrío (Antioquia) algunos de los cuerpos que deja la violencia del país llegan flotando por las aguas del Magdalena. Allí son recogidos, sepultados y la gente les hace ofrendas a cambio de milagros ¿Se puede llorar a un muerto ajeno y convertirlo en santo?37
De esta forma se abre la crónica “Donde los santos naufragan” publicada en Carrusel, revista de variedades adjunta al periódico El Tiempo. El texto sigue en forma de cuento donde la voz que narra nos dice que es el cuerpo de un desaparecido que baja por el Magdalena y que si tiene “suerte” un pescador a la altura de Puerto Berrío lo rescatará, lo adoptará y lo llevará al cementerio al que “llegarán hombres y mujeres de piel parda, con los ojos llorosos” que le pedirán favores y así, en esas tierras de cuerpos anónimos, podrá ser alguien.
Luego se nos relata que en Puerto Berrío, Antioquia, el cementerio del pueblo está lleno de lápidas marcadas con las letras NN que señalan las tumbas correspondientes a los cuerpos rescatados por los pescadores del lugar. En ellas se encuentran placas de agradecimiento, flores y “sobre todo la palabra ‘escogido’ bien reteñida para aclarar que ese muerto ya tiene un doliente”38.
Describe el cronista a una mujer que ora por un muerto ajeno esperanzada en que alguien haga lo mismo por el suyo “como viviendo su duelo en diferido” y retorna a la forma de relato inicial en el que aquel cuerpo rescatado queda a la vista de niños y ancianos “que no se asombrarán” y sin gritos ni horror “la vida continuaría” después de reportar el hallazgo a las autoridades.
37. Julián Isaza, “Donde los santos naufragan”, Carrusel (28 de abril del 2011): 42-45. Revista adjunta al periódico El Tiempo.
38. Ibíd., 43. Las cursivas son del texto original.
39. “Bacrim” es el acrónimo de “bandas criminales”. Son bandas ligadas a economías ilegales, principalmente al narcotráfico.
A través de esa alternancia de formas narrativas se nos cuenta que “paramilitares, bacrim39, guerrilla y fuerzas legales, producen cuerpos de manera casi industrial”, que cada persona en Puerto Berrío tiene una historia de una pérdida o una desaparición y por eso hay allí una devoción declarada a las almas en pena que no logran tener descanso. Desde hace unos años en este puerto no se dejan sin sepultura los cuerpos encontrados. Para esto han contado con la ayuda del dueño de la funeraria, la Iglesia y la Alcaldía, que ha dispuesto recursos para ello.
En ese puerto del Magdalena, donde continuamente llegan cuerpos o “pedazos de la guerra” los cadáveres no quedan como NN ya que reciben un nombre por parte de quien los adopta40 y les hace ofrendas en gratitud por sus milagros. Y bien, la crónica no podía finalizar sin introducir el extraño personaje del animero que vaga por el cementerio “apaciguando las almas y haciendo peticiones ajenas”.
En la forma en que nos enteramos de los hechos que suceden en Puerto Berrío hay algo que queda escamoteado. Al terminar de leer esa crónica que juega de forma intercalada con la voz de un cuerpo que va a la deriva por el río nos preguntamos: ¿no es acaso de la relación que un pueblo establece con el terror cotidiano sobre lo que escribe el cronista? El dolor de todos los que han perdido a alguien a causa de la guerra y el destino de los cuerpos que bajan por el río como simples desechos quedan diluidos entre el animero y el chance que ganó Moca, el personaje pintoresco del pueblo.
Esta crónica está precedida en la revista por una nota que invita a contagiarse de la fiebre por los tonos luminosos en la moda actual y al terminar de leerlo podemos pasar la página y terminar de cerrar los ojos ante el dolor y el sufrimiento de quienes allí viven al encontrar una nota sobre la importancia de la humedad en manos y piel. Lo que es banalizado en la crónica es paradójicamente lo que logra escribirse en el cuento de Jorge Eliécer Pardo y allí radica su valor. El esfuerzo de los habitantes de Puerto Berrío por ganarle terreno a la muerte y la esencia de su apuesta solo en la literatura encontró un lugar digno.
La apuesta
Lacan se pregunta al final del seminario sobre La ética del psicoanálisis si la relación con la vida depende de la relación con la muerte: “¿Puede decirse que la relación con la muerte soporta, subtiende, como la cuerda el arco, el seno del ascenso y el descenso de la vida?”41 y aclara enseguida que a lo que se refiere es a la segunda muerte. El acto de las mujeres del puerto nos aporta la respuesta.
40. Ibíd., 45.
41. Lacan, El seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis, 351.
La labor a la que se dan las mujeres de nuestro cuento consiste en tejer una nueva relación con la vida. Ya señalamos que el restituir el lugar de aquellos que bajan por el río las gana a ellas mismas para la vida. Ellas se proponen como actores de la restitución de su propia dignidad en tanto tienen la certeza de que esta, para los vivos, depende del lugar digno que se asegure para los muertos. La razón de su acto es el amor a la vida en tanto esta no puede retomar su curso hasta que sea registrado el paso de quienes perdieron. Es por esto que nos dicen que el río les entrega los muertos “para no perder la esperanza”.
Si lo que está en juego en esta apuesta solo tuvo su justo lugar en la literatura mientras en los medios era consignado como una variedad más, es porque como colectivo no nos hemos tomado en serio el destino de quienes resultan subsistiendo en ese límite que situábamos con todos sus efectos devastadores. Hemos aceptado de buen grado la invitación a cerrar los ojos ante el dolor suspendido de quienes han sufrido las consecuencias del horror de la guerra y el de quienes han desaparecido sin huella alguna de su paso
El 24 de abril del 2007 el periódico El Tiempo publicó una serie de reportajes titulados: Colombia busca sus muertos en donde describía las fosas que “han ocultado al menos 20 años de horror”. Allí se narran las macabras innovaciones de los paramilitares para entrenar a sus combatientes desmembrando vivos a campesinos secuestrados para tal fin. Dice además que para esclarecer muchas de esas desapariciones, sería necesario llamar a declarar a los ríos que se convirtieron en el lugar donde eran arrojados los cuerpos de las víctimas para borrar hasta la última huella de los crímenes.
Como correlato de esas muertes que no se han podido esclarecer encontramos las historias de quienes han dejado su vida en suspenso hasta poder dar sepultura a quien perdieron. Es el registro de la huella sobre lo que ellos insisten. Una madre dice que quiere ver el nombre de su hija en el cementerio y saber que allí está. En su pueblo todos saben que ella vive para encontrar el cuerpo de su hija. En otra crónica, un padre solo pide que le digan dónde está el cadáver de su hijo para quitarse de encima el dolor interminable. Los elementos que señalamos en la dinámica que instaura la segunda muerte están allí con toda su claridad.
Quien escribe el editorial del día siguiente exclama que “esos horrores se han cometido aquí y ahora entre nosotros por años y años” y reclama para que el país cosmopolita al que se le cuentan esos horrores “cometidos en esa otra Colombia” reaccione ante ello.
Y bien, precisamente en esa “otra Colombia” encontramos iniciativas de quienes se resisten a quedar inmóviles ante los efectos de la segunda muerte. No gratuitamente al profesor Moncayo se lo llamó el “caminante por la vida”. Él llama la atención del cuerpo social sobre la suerte de su hijo que fue sustraído de los intercambios de los vivos y plantea una posición diferente a la de quienes son simplemente espectadores de esas imágenes que presentan a los secuestrados en un tormento indefinido. Él apuesta al mismo punto que la comunidad de Granada, Antioquia, que los viernes enciende velas en la Plaza de la Memoria, donde han escrito los nombres de sus víctimas en piedras coloreadas. Ese mismo horizonte es al cual apuntan las mujeres del puerto, quienes entienden que entierran aquellos muertos por amor a la vida que crece en sus hijos.
Bibliografía
Braunstein, Néstor. Goce. México: Siglo xxi, 1995.
Figueroa, Mario Bernardo. “Carta al coronel que no tiene quien le escriba”. Desde el Jardín de Freud 1 (2001): 122-139.
García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Bogotá: Oveja Negra, 1992.
Isaza, Julián. “Donde los santos naufragan”. Carrusel (28 de abril del 2011): 42-45. Revista adjunta al periódico El Tiempo.
Lacan, Jacques El seminario. Libro 2. El yo en la teoría de Freud y en la técnica analítica. Buenos Aires: Paidós, 1987.
Lacan, Jacques. El seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis. Barcelona: Paidós, 1988.
Pardo, Jorge Eliécer. “Sin nombres, sin rostros ni rastros”. Revista Número 58 (2008): 10-12.
Pecault, Daniel. “De la banalidad de la violencia al terror real: el caso de Colombia”. En Las sociedades del miedo: el legado civil, la violencia y el terror en América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.
Ramos Medina, Elizabe th. La muerte en las obras de García Márquez. Ann Arbor: University Microfilms, 1983.
Sófocles. Dramas y tragedias. Barcelona: Editorial Iberia, 1959.
Zapata, Claudia. “De la posición femenina y la concertación”. Desde el Jardín de Freud 4 (2004): 196-207.
Referencias
Braunstein, Néstor. Goce. México: Siglo xxi, 1995.
Figueroa, Mario Bernardo. “Carta al coronel que no tiene quien le escriba”. Desde el Jardín de Freud 1 (2001): 122-139.
García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Bogotá: Oveja Negra, 1992.
Isaza, Julián. “Donde los santos naufragan”. Carrusel (28 de abril del 2011): 42-45. Revista adjunta al periódico El Tiempo.
Lacan, Jacques El seminario. Libro 2. El yo en la teoría de Freud y en la técnica analítica. Buenos Aires: Paidós, 1987.
Lacan, Jacques. El seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis. Barcelona: Paidós, 1988.
Pardo, Jorge Eliécer. “Sin nombres, sin rostros ni rastros”. Revista Número 58 (2008): 10-12.
Pecault, Daniel. “De la banalidad de la violencia al terror real: el caso de Colombia”. En Las sociedades del miedo: el legado civil, la violencia y el terror en América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca,
Ramos Medina, Elizabe th. La muerte en las obras de García Márquez. Ann Arbor: University Microfilms, 1983.
Sófocles. Dramas y tragedias. Barcelona: Editorial Iberia, 1959.
Zapata, Claudia. “De la posición femenina y la concertación”. Desde el Jardín de Freud 4 (2004): 196-207.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia
Derechos de autor 2011 Desde el Jardín de Freud

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
La revista Desde el Jardín de Freud, de acuerdo con su naturaleza académica, una vez los autores han cedido los derechos sobre sus trabajos, publica los contenidos de sus ediciones en formato digital, en acceso abierto a través de una licencia de Creative Commons 4.0 de “atribución, no comercial, sin derivar” (BY-NC-ND). Sugerimos a los autores enlazar los trabajos publicados en la revista a nuestro sitio web desde páginas web personales o desde repositorios institucionales.
También, como autores o coautores, deben declarar ante la revista que ellos son los titulares de los derechos de su trabajo y que no tienen impedimento para realizar su cesión. Asimismo, los autores ceden todos los derechos patrimoniales (de reproducción, comunicación pública, distribución, divulgación, transformación, puesta a disposición y demás formas de utilización, por cualquier medio o procedimiento), por el término de la protección legal de la obra y en todos los países, a la revista Desde el Jardín de Freud, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá).
La revista Desde el Jardín de Freud cuenta con el apoyo de la plataforma Turnitin para revisar al instante el contenido de los artículos enviados para detectar cualquier plagio utilizando la mayor base de datos comparativa del mundo. Este sofware fomenta la Cultura Académica y el respeto por los derechos de autor en el mundo digital.